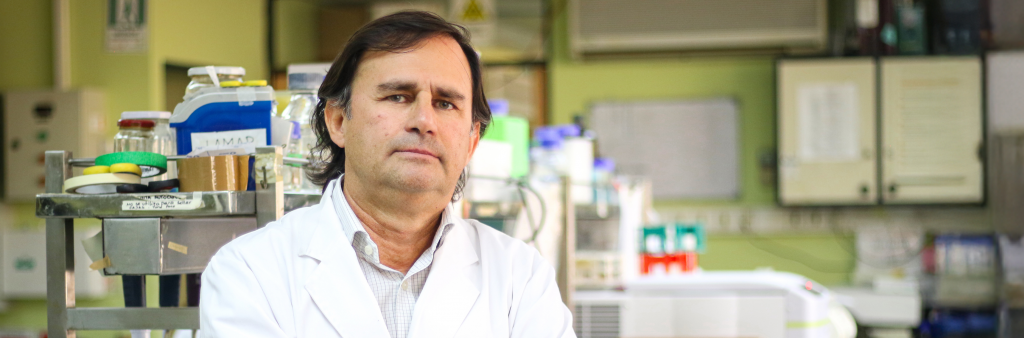El académico Dr. Claudio Martínez, Director del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos, lidera un proyecto Fondecyt Regular que busca enfrentar los efectos del cambio climático en la industria vitivinícola, mediante el desarrollo de levaduras fermentativas más eficientes. La iniciativa, que se extenderá por cuatro años, propone una alternativa natural y sostenible para controlar el contenido alcohólico del vino desde su origen.
La industria del vino se enfrenta hoy a un desafío que avanza de forma silenciosa pero constante: el cambio climático, el que ha hecho que la forma en que se producen los vinos se altere, pues, las uvas expuestas a temperaturas más altas, maduran más rápido y concentran más azúcar de lo normal, lo que se transforma en altos niveles de alcohol.
Este fenómeno no solo afecta la calidad del vino, sino que también genera problemas comerciales, ya que un mayor grado alcohólico implica más impuestos para las empresas productoras y un problema de salud que no puede ignorarse. Al mismo tiempo, otras áreas de la industria, como el pisco o los vinos a granel, enfrentan el desafío opuesto, ya que necesitan aumentar la eficiencia fermentativa para lograr una mayor producción de alcohol.
Desde la Universidad de Santiago de Chile, el Dr. Claudio Martínez, investigador del Departamento de Ciencia y Tecnología en Alimentos, ha dedicado más de una década a investigar esta problemática. El trabajo comenzó con la recolección y caracterización de levaduras silvestres en diversos ecosistemas de Chile y América Latina, en un esfuerzo por comprender su diversidad natural y sus propiedades fermentativas. Hoy el desafío es aprender a cruzarlas y, sobre todo, desarrollar herramientas para identificar a su descendencia, algo particularmente complejo en organismos microscópicos.
“Aprendimos cómo hacer que dos levaduras se crucen, cómo identificar a su descendencia, y cómo trabajar con poblaciones grandes. Fuimos construyendo un conocimiento de base que hoy nos permite abordar esta problemática desde un lugar distinto. Si logramos que la levadura haga lo que nosotros queremos que haga, es decir, producir más o menos alcohol, según lo que se requiere, entonces estaremos resolviendo el problema sin alterar el proceso ni la calidad del vino”, explica.
La idea es sencilla: desarrollar nuevas cepas de Saccharomyces cerevisiae, la especie de levadura encargada de transformar el azúcar del mosto en alcohol, que sean capaces de producir distintos niveles de alcohol, según la necesidad del proceso productivo. Para lograrlo, se debe aplicar cruzamientos entre cepas silvestres, sin utilizar organismos transgénicos, es decir, un mejoramiento genético tradicional, como el que se ha usado históricamente en plantas y animales, pero adaptado a microorganismos.
“La alternativa que se nos ocurrió y que es clásica en todo tipo de organismos, es el mejoramiento genético por cruzamientos, es decir, realizar cruzamientos y mejorar un organismo por esa vía, que es lo mismo que se hace en animales y en plantas y que en realidad es la base de la alimentación mundial. Entonces, por ponerlo de forma simple, levadura macho y hembra, se cruzan y después se hace una selección natural, o del más adaptado, por así decirlo, y se los vuelven a cruzar con otro más fuerte” explica el académico Usach, Claudio Martinez.
Actualmente, las soluciones disponibles en el mercado para controlar el contenido alcohólico del vino apuntan a corregir el problema después de la fermentación. Algunos productores aplican procesos de desalcoholización mediante equipos costosos, que muchas veces alteran otros componentes del vino. Otras recurren a la dilución del mosto, una práctica que afecta la calidad y choca con normativas internacionales.
Una solución viable y sostenible
En este escenario, una alternativa que actúe desde el origen del proceso, sin modificar artificialmente el vino ni intervenir en etapas posteriores, aparece como una solución viable y sostenible. De ser exitosa, esta línea de investigación permitiría mejorar la calidad del vino chileno, reducir costos asociados a impuestos por grado alcohólico y, eventualmente, ofrecer precios más accesibles para los consumidores. Además, sentaría las bases para el desarrollo de una industria nacional de levaduras, un insumo estratégico que hoy se importa casi en su totalidad.
“Ojalá esto también impulsara el desarrollo de nuevas industrias, como la producción de levaduras, que me parece estratégica para el país. Contar con cepas propias, desarrolladas con fondos y apoyo del Estado de Chile, podría convertirse en un producto real que dinamice esa industria de la biotecnología, y la única forma de hacerlo es que este tipo de proyectos llegue a su destino”.
El proyecto contempla un desarrollo a cuatro años. En la primera etapa, el equipo trabajará en cruzar distintas cepas de levaduras para obtener nuevas variantes con diferentes niveles de producción de alcohol, que serán evaluadas en condiciones similares a las de una bodega. Luego, se analizará el material genético de las cepas más prometedoras para entender qué genes están detrás de su comportamiento, y finalmente, estas levaduras se probarán en fermentaciones piloto junto a viñas colaboradoras, y el vino resultante será evaluado por especialistas.
“Si en unos años veo que estas levaduras se están usando, que alguien las está produciendo en Chile, que eso genera empleo, calidad e innovación, entonces yo me doy por pagado como investigador”, concluye el Dr. Claudio Martinez.
Texto: Camilo Araya Bernales